

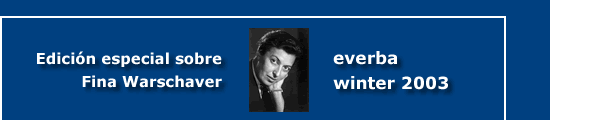
El último judío (*) (Cuento)
Algunas veces Amós mira el cielo desde el patio ceniciento, por encima de los cables de electricidad que cruzan la calle detrás del mercado de Abasto. Y el sol, a veces, se columpia en los cables como un acróbata. Hay también un poste de cemento blanco en la esquina, donde los cables se juntan en la punta de dos planos inclinados que dibujan en el cielo el contorno de un techo a dos aguas.
Y esas dos líneas que se unen en lo alto son para Amós como la representación de ese dos que es la primera letra del libro venerado al cual ha consagrado su vida.
Si no fuera viernes, Amós estaría ocupado en sus clases de hebreo o en la traducción del Talmud al castellano. Y en mil menudencias que un hombre solo, un maestro solo, debe cumplir cada día de su existencia. Pero hoy todo se ha trastornado porque Ezra era su amigo.
Se ha sacado los zapatos y ha encendido los dos pequeños candelabros de bronce. Y se ha quedado mirando las llamas que oscilan en la penumbra y abre el libro de oraciones.
“Siempre sentí alegría al encender las velas. Y hoy no. No he buscado el poema de Ibn Gabirol, mi oración preferida, no he orado por mis muertos y por todos los muertos”.
Los viernes, Amós no enciende la luz, lee junto a la llama de los dos candelabros colocados sobre la mesa. Y el reflejo tornasol es algo palpitante sobre las pequeñas espirales doradas. Y sus dedos palpan las rugosidades de las tapas de cuero negro, pelado y apolillado. Y siempre, al tocarlas, se hace la misma pregunta: “¿De dónde vino, a dónde irá? Solo la amistad lo conduce. La amistad lo trajo a mis manos y la amistad lo llevará de mis manos. El libro de rezos se lo ha prometido a Ezra, él es mi amigo, y si muero antes este libro pasará a sus manos y si él muere antes su libro pasará a mis manos. Y mucho antes un amigo se lo dio a mi padre y otro amigo se lo dio al padre de mi padre. Sus hojas están secas como los labios en un día de ayuno. Pero hoy hay tristeza en mi alma. Las lágrimas de las velas lloran por los muertos. Pero mi alma no encuentra a mi madre-que-en-paz-descanse. Mi alma no encuentra a Dios-bendito-sea-su-nombre. Ya falta poco y estaré del otro lado del dolor”.
El relámpago cubre el patio con un fulgor metálico y una blancura cadavérica. Y en la puerta los nudillos del viento sacuden los vidrios y detrás retumban las tres altas caparazones del Abasto y millares de gotas pesadas se descuelgan por las cinco diademas blancas del frente y resbalan por las tres cúpulas grises de los pabellones, y los grandes rastrillos de las marquesinas roturan el aire pesado del mercado. La lluvia, ¿por qué se desmenuza como arena? ¿Por qué no es una y entera?
“Si no hubiera pasado por allí, estaría como todos los viernes meditando las palabras que dan forma a todas las cosas y mámma-que-en-paz-descanse estaría metiéndome en la boca una cuchara de dulce recién hecho por ella en la paila de cobre. ¿En viernes, no es pecado, máma, sentir en la boca el gusto apenas ácido del dulce de ciruelas remolacha? Y máma-que-en-paz-descanse diría que no con la cabeza. Estuvo tantas horas revolviendo para que sea espeso y casi negro y que no se queme de abajo”.
Ha dejado el libro sobre la mesa. En la pared, el péndulo del reloj oscila con golpecitos secos, como un cuchillo picando el tiempo sobre una tabla de madera. Y él fija la mirada en los números romanos adornados con caracteres góticos.
“Máma trae los candelabros. Los trae de allá de Tatarbunar. De ese pueblo de un nombre tan raro, porque los caminos del tiempo son muy largos y nadie sabe por qué ese pueblo se llama Tatarbunar. ¿Estuvieron los tártaros allá, máma? Y ahora ella viene de allá. Y trajo de allá los candelabros más chicos. Porque hay un pogrom en Tatarbunar y no pueden huir con todas las cosas. De muchos otros pogroms se ha hablado pero de éste no. Solo máma habla de él. Los candelabros están lisos y opacos por el uso. Pasaron de mano en mano, de pogrom en pogrom”.
Los números del reloj queman sus ojos y los baja sobre el libro abierto y mira las letras que abarcan todo lo que existe, lo que existió y existirá. Mira las letras fascinado. Con esas letras se ha dado forma a todas las cosas. Y hasta Dios-bendito-sea-su-nombre son cuatro letras que nadie sabrá exactamente jamás. Y vuelve a levantar los ojos hacia el reloj y vuelve a mirar los números que son letras y encoge los pies enfundados en medias negras como si los números restallaran sobre sus espaldas, como si el piso se quemara.
“Soy huésped de honor de Ezra los sábados. Él es mi única familia y él canta muy bien, con voz sonora pero sin entender muy bien el sentido de todo. Su vozarrón llena la mesa los sábados, pero por la tarde yo comento el sentido de las palabras. Y Ezra reverencia en mí la sabiduría. Ezra es capaz de múltiples tareas, él puede ser casamentero, y purificar la carne y vender esa carne en el mercado, y puede preparar el mejor cholent y construir el mejor horno, y ser el más alegre, y bailar el mejor freilej en los casamientos, y organizar la mejor orquesta en los barmitzvas, y puede dar una bofetada en pleno baile y armar un escándalo, y aunque distintos somos amigos. Ezra entra al mercado con su saco color crema flotante y el pantalón marrón muy flojo y arrugado y el diario doblado en el bolsillo, y el corpachón sudoroso en verano y en invierno y el sombrero de paja, en verano y en invierno, echado hacia atrás, todo él rubicundo como un sol que irradia en el mercado su alegría. Y la gente lo mira con sorpresa. Yo sé, Ezra, que cuando llegas a tu puesto de carne purificada pecas por una estúpida vanidad, porque sobre el mostrador de tu puesto está un cartel grande que dice “con el control del rabinato de Buenos Aires”, mientras que el puesto de al lado solo puede ostentar la supervisión del rabino Selser. Y sé que te jactas e ello, aunque tu vanidad es apenas un defecto mínimo, Ezra. Los caminos del mundo son largos. Y la escuela fue ese camino de nuestra rara amistad. Y ya tenías entonces un vozarrón sonoro y desparramabas vida por todos tus poros. Mientras que yo era serio y ya iba con mi pantalón largo y mi sombrero de hombre y, como un buen ortodoxo, llevaba las largas colas de mis patillas trenzadas y enrolladas alrededor de las orejas y no temía las miradas curiosas al entrar en el tranvía. Y ya entonces reverenciabas en mí a la Palabra”.
Las gotas, lamiendo los vidrios, corren por las vertientes de las baldosas. Y en el reloj las horas chirrían al desprenderse de las bisagras sin arandelas del tiempo. Amós vuelve la cabeza hacia la estantería de libros que las comisiones de la comunidad le compraron hasta que pudo ganarse la vida. Necesita de esos libros, no como antes cuando buscaba el conocimiento para su salvación. Y es como si, en realidad, no viera más que las veintidós letras de un alfabeto ignorado que le queman el alma porque las veintidós letras se han transformado en veintidós números. Y él, que sintió siempre la atracción de las palabras, ahora se inclina ante el Número. “¿No es un dos la primera letra de la Tora?”, susurra en su oído la tentación del número. Y busca y rebusca las fórmulas antiguas de los cabalistas, y busca y rebusca las diez emanaciones divinas del Uno único y divino. Y busca y rebusca hasta la caída de los templos paganos convertidos en tumbas, hasta el incendio de la biblioteca de Alejandría, y más lejos, hasta el cautiverio de Egipto y Caldea. Y busca y rebusca hasta el nacimiento del mundo, hasta el comienzo del Verbo.
“Leí la palabra de Dios-bendito-sea-su-nombre en todas sus formas. Leí las prédicas de los profetas, las enseñanzas de los rabíes, las profecías de los taumaturgos. Y leí las controversias de los filósofos y los comentarios de los eruditos y los textos de los copistas y las parábolas de los moralistas, y leí las maravillas del tiempo de las cosas y las calamidades del tiempo de los hombres, y leí las mil formas de las palabras de todos los tiempos de la sabiduría. Y creía que la verdad era una esfera de veintidós letras donde cabía el Universo y el pueblo de Israel. Y busqué el infinito en todas las cosas y en todas sus formas. Y busqué lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño, y no me perdí. Y ahora las simples palabras de un muchacho, de un chico que yo casi crié y enseñé, me perdieron. Y hasta la alegría del sábado perdí. Y las palabras de las oraciones perdieron su sentido, y toda esperanza está perdida. Yo como trastornado y sin razón, he dejado de creer en la salvación por la Palabra. Perdí el fundamento de nuestro optimismo por encima del dolor y más allá de la muerte. De pronto ese muchacho, hijo de mi amigo Ezra y casi hijo mío, ese Pablito, travieso y díscolo en el estudio de la Palabra sagrada pero de buen natural, lo ha revuelto todo. Y todo se disgrega como arena, como gotas de lluvia. Todo se dispersa. Y empiezo a creer que esa dispersión es un bien. Y perdí la fuerza de la unidad y las palabras nuevamente tengo que buscarlas, tengo que recorrer de nuevo el camino de las palabras que dibujan el contorno de as cosas. ¿Cómo dijo Pablito? Si uno se divide en dos, tenemos dos unos. No lo dijo así sino de forma más directa y sencilla, como un muchacho que no se preocupa por las palabras de la verdad y apenas atisba algo más que las mentiras de la apariencia. Estamos perdidos... Estamos perdidos”.
Amós a veces habla de sí mismo en plural como lo hacen los maestros para reforzar su autoridad. La palabra “perdidos” se pierde en el trueno que sacude la casa y apaga las velas.
“Mámma”.
Las veredas siempre están negras alrededor del Abasto, haya o no haya aguacero, y la cortada donde vive Ezra es la más negra de todas. A veces un aguacero lava las otras calles. Ningún aguacero llega a lavar la calle de Ezra. Pero Ezra ríe siempre y pregunta: “¿Qué hacen esas chancletas? Podrían limpiar un poco”, escudriñando los zaguanes en busca de una cara pálida y unos ojos lánguidos y ociosos al borde de los umbrales. Y Ezra ha guiñado los ojos como si el sol lo encandilara pero es el sol interior de Ezra lo que encandila su mirada y forma un abanico de finas arrugas en la comisura de sus párpados. En la calle aguachenta, el sombrero de paja color tostado irradia siempre el sol tropical de Ezra. Y desde la planchada del camión estacionado en la vereda de enfrente, por donde ruedan los enormes quesos redondos hasta el sótano del depósito purulento, los peones lo han llamado a gritos para que él les dé una mano, porque Ezra puede hacer de todo y está siempre dispuesto a dar una mano a los peones para que el camión esté descargado a las cinco de la tarde. Y la calle seguirá apestando con ese olor a orines viejos del sótano. Pero Ezra no está hoy en la calle.
“Pasaba por allí, pasaba de largo para llegar a casa y leer un poco. No pensé en Ezra y pasé de largo. Pensé que por suerte no tengo enfrente un sótano de quesos sino unos arbolitos que alegran la vista. Y que mi calle es la más limpia alrededor del Abasto. Y que está el colegio nacional donde Pablito estudió, y que la librería de al lado, aunque con piso de machimbre que se hunde cuando lo pisan un poco fuerte, es la más surtida del barrio. Oscura, eso sí, siempre con una lamparita encendida. Pero allí Pablito pasó los años jugando con los chicos del librero. ‘Oy’. Ezra se quejaba. ‘Oy’. Sí, era Ezra. Y yo pasé de largo justamente ahora que Ezra me necesita. Ahora que el dolor también golpea a Ezra. Y de golpe el asunto de Pablito. Recién era Pablito y ahora es Pablo. Y yo comprendo ahora que ya no es Pablito. Pero lo demás no lo comprendo. Y, con Ezra, me agarro de la cabeza. ‘No sé quién es ella, no sé en qué cree’. Ezra ha empleado circunloquios para no decírmelo de golpe, porque hay mucha delicadeza en Ezra, mi amigo, y yo soy su huésped los sábados, y cambiamos recíprocas promesas por nuestros libros de oraciones. Y Pablito es como mi hijo. Y yo mismo trato de dar un rodeo, de hablar con eufemismos, sin atreverme a hacer la pregunto directamente y preguntar lo que ella no es. Por eso solo pronuncio un temeroso ‘¿Es?’ Y el aullido de Ezra, ‘¡No!’ me retuerce las entrañas. ‘No lo quiero ver más, lo voy a echar a la calle’. ‘¿Has perdido la razón, Ezra? Yo hablaré con él. Yo buscaré, yo encontraré’. Y ese estudiante que ha sido Pablito se presentó despreocupado, silbando como un pájaro. Y por primera vez lo llamo Pablo. ‘¿Ves Pablo? Para tu barmitzva no querías estudiar y en tu cabeza dura no entran los caracteres de Dios-bendito-sea-su-nombre, y no querías conocer la palabra de Dios y todo lo que hay que saber para decir lo que Él no es y para no incurrir en el pecado de decir lo que es. Y en tu cabeza dura los caracteres que Dios reveló al pueblo elegido se mezclaron con tus figuritas del club y con letras de tango. Y aquí está el resultado’. Y él dice: ‘Maestro, en los números está también la razón. Todo lo que existe tiene número. Y los números no necesitan ser traducidos, son iguales en todas partes. Así que, maestro, lo lamento. Pero yo la quiero’. ‘¿Qué más puedo decirte, Pablo? ¿Cómo explicarte el goce y el amor de la Palabra? Y la creación y la purificación por la Palabra?’ Y ese estudiante riendo me contesta: ‘La palabra es un cadáver. El cielo es un número’. Y me agarró por los hombros como hacía cuando jugábamos a la gallina ciega y me hizo dar dos vueltas. ‘Yo te quiero, Pablo, y quiero tu bien’. ‘Gracias, melamed, pero yo la quiero a ella, ¿qué puedo hacer?’ Comprendí que todo estaba perdido, pero quiero argumentar por última vez para que algo penetre en su cabeza dura. ‘Ahora habrá una mitad menos de nosotros, tu hijo tendrá solamente la mitad nuestra y el hijo de tu hijo solo una cuarta parte’. Y ese estudiante alegre y despreocupado como un pájaro, dice riendo: ‘La división multiplica’. Y ese estudiante se pone a interrogarme a mí, a su maestro, con un retintín de altanería. ‘Melamed, ¿usted solo conoce las palabras que están escritas en los libros? ¿No cree, maestro, que además hay otras palabras que no están escritas y que su sabiduría es inútil? ¿No sería mejor, melamed, desparramar las palabras por el mundo para que se multipliquen? Porque, sabe, melamed, la cantidad se transforma en calidad’. ‘No, Pablo, hijo mío, lo uno no puede dividirse sin dejar de ser. Y de nosotros en tu hijo quedará la mitad y en el hijo de tu hijo la cuarta parte’. ‘Ya veo, maestro, que usted no solo se ocupa de los cuatro signos del tetragrama divino y sus emanaciones. ¿No cree, maestro, que, en cambio, en vez de uno, siempre igual a sí mismo, seremos dos unos y después cuatro y así seremos muchos más que ese uno que se mira a sí mismo en un espejo inmutable? Porque, maestro, por división nada ha dejado de ser. Y no olvide que la cantidad se transforma en calidad’. Y reía a carcajadas el muy desfachatado. ‘No quiero oírte más, Pablo, hijo mío. Lo homogéneo debe permanecer unido si no quiere perderse. ¿No te lo enseñé así, Pablo?’ ‘Adiós, melamed, ¿qué voy a hacerle si yo la quiero? Nada se pierde, maestro, y el hijo de ella tendrá la mitad nuestra y el hijo de su hijo la cuarta parte. Y es mejor así, y seremos más, melamed. ¿No conoce usted más que la multiplicación bíblica, melamed? Es demasiado vieja. ¿Por qué no estudia la progresión aritmética? Sí, maestro, yo y ella porque nos queremos...’ ”
Ahora, perdido y solo, Amós siente la atracción de los números y los libros abandonan las estanterías apolilladas y cubren la mesa sin memoria. Porque otros, antes que él, se perdieron por los números.
“Déjeme, máma, ahora no quiero dulce de ciruelas remolacha. Déjeme solo, usted no puede ayudarme con su dulce de ciruelas y el pogrom de Tatarbunar. ¿Sabe, máma? Necesito ir por el mundo, ir a predicar la buena nueva del número y su progresión, porque el número es anterior a las cosas. ¿Usted no sabe que divididos por la mitad somos el doble? Déjeme, máma, con su dulce de ciruelas. Estoy leyendo a Pitágoras”.
Los vidrios de las puertas trepidan con su sarpullido de lluvia, todo ha sido lamido por una lengua húmeda, las horas engrasan los resortes del péndulo. Ezra está hundido en el insomnio de su desdicha. La queja de Amós traspasó la noche.
“La oración del viernes, mi preferida, es ahora como un trapo en mi boca, Ibn Gabirol. Tus poemas se secan ahora en mi boca como si se quemaran en los ardores del desierto, Ibn Gabirol. Yo leía antes tus palabras: ‘Eres uno, no se concibe en ti la multiplicación’, y las comprendía. Y ésta era la razón de que la destrucción por la muerte y el exterminio no pudiera alcanzarnos. Ahora ya no, Ibn Gabirol, ahora ya no. Ese chico, ese Pablito, el estudiante, dijo: La cantidad se convierte en calidad. Ahora me voy, Ibn Gabirol, lejos por el mundo para decir que la división multiplica y que seremos más cuando dejemos de ser. Ya hice los cálculos. Será para el año 2033. Una generación, dos, tres, y la humanidad será nuestra. Y no pereceremos. Y cuando el último judío haya desaparecido volveré en paz y en la oración de medianoche encontraré tus palabras, Ibn Gabirol, y te diré: Ahora ninguno es por entero pero todos, completamente todos, son una infinitésima parte de nosotros. Y así cumpliré el pacto”.
El azogue del tiempo a través del vidrio, era un inmerso espejo que reflejaba la luz de las esferas. Entonces el espejo y Amós dialogaron.
“¿Qué ves?” “Veo un señor sefardí pariente de Torquemada”. “Predica allí”.
La luz se empañó en el vidrio y una gran nebulosa trastornó el espejo.
“¿Qué ves?” “Veo una comunidad de marranos portugueses de Amsterdam parientes de Espinoza”. “Predica allí”.
“¿Qué ves?” “Veo los gauchos judíos parientes de Gerchunoff. Veo los bereberes judíos de África y los ibos judíos de Nigeria y los tribeños judíos de Afghanistán. Veo un yemenita judío y un herrero judío de Ispahán y veo al gran visir de Turquía, Kiamil Pashá, y a los jasidistas de Bratislava, veo un árabe judío de Hadramut y al poetas persa ben David, veo los plateros judíos de Fez, veo a los mellahs judíos de Marruecos y a los judíos bereberes del Monte Atlas. Veo a Ptolomeo I de Egipto con sus soldados judíos de Libia y veo un ghetto judío de Trípoli, veo un judío de ojos de almendra y nariz de águila y un judío de barbilla puntiaguda y párpados caídos, y veo un boxeador rubio de perfil apolíneo, y veo los ojos zarcos y los ojos renegridos, y las barbas patriarcales y las barbillas rasuradas, y toda la luz en el vidrio se ha desmenuzado en una inmensa galaxia de puntos brillantes, y veo a las negras falashas parientas de la reina de Saba y a los caraítas judíos parientes de Mahoma, y veo a los judíos de turbante y túnicas blancas del Sahara, y veo a los campesinos judíos de Entre Ríos y a los curtidores judíos de los Cárpatos. Veo las altas frentes del saber y de la muerte y a Rosa Luxemburg y a un ropavejero. Y veo a los judíos con los gorros de cascabeles del siglo x y a los judíos con la estrella amarilla del siglo xx, veo la puerta ojival del ghetto de Viena y la jaula en que se balancea el judío Süss, veo la sinagoga gótica de Ratisbona y la sinagoga de palmeras de Abisinia, veo a los sacerdotes falashas con sus tambores negros y a los rabinos de Varsovia con sus togas de pieles. Y veo las carabelas de judíos desembarcando en América, y veo a los judíos de todos los arrabales del mundo, y veo a Tamerlán y a los tártaros parientes de las tribus perdidas, y a Tatarbunar, a Tatarbunar. Y veo el pogrom de Tatarbunar y veo... Ahora no veo más que un vidrio que llora”. “Predica allí”.
En el vidrio empañado, el foco de luz ha desaparecido y las partículas se han diseminado en una esfera difusa y temblorosa. En el vidrio empañado la mancha brillante es una galaxia de miles de soles sostenidos en la planicie de un lago esmerilado.
“Ya falta poco, ya falta poco para el años 2033. Ya falta poco para que esa esquimal mezcle la tres mil millonésima parte de nosotros con un norteamericano puro Nueva York. Y todo se habrá consumado: seremos y no seremos. Y veo los números que encienden las palabras, los números que no necesitan ser traducidos, y veo las fórmulas de la ley, y veo una llaga blanca sobre el vidrio, y veo a Raimundo Lullio buscando prueba de verdad en los números y a Rabí ben Maimón, el venerado, y veo la división y el infinito, y ahora veo una medusa que flota en el espacio cristalino. Y ahora es un ojo, un único ojo glauco que me mira, transparente y lúcido, en la soledad del vidrio, y veo el dedo de Albert Einstein diibujando en el vidrio su tetragrama universal. ¿Y ahora la medusa no es una de las Gorgonas y sus ojos no transforman todo en piedra?” La noche acalla sus tormentas, sus ecos remotos.
“¿No somos solo tiempo, solo cambio? ¡Qué maravilla! Somos espacio, como Dios, condenados a ser”.
En el año 2033, Amós se sacó los zapatos y descansó. Está en paz. Su misión se ha cumplido. Y será viernes y en sus rodillas el libro de oraciones seguirá abierto pero no el suyo sino el que Ezra le había dado al morir. Y él se preparó a recitar la oración de medianoche. Pero no pudo ver nada. El foco de luz de neón se había descompuesto. El foco recién colocado detrás del Mercado de Abasto. Hay apagón sin duda. Tanteando ha encontrado los viejos candelabros pulidos por la mano de las edades.
“No puedo creer que esa claraboya me mire como un ojo irritado. Es la claraboya de la casa de enfrente. Ese día el Señor será uno. Veo la puerta de enfrente abierta. Veo una forma de mujer que avanza. Pero, ¿es el vidrio empañado que borra su cara? Ahora la luz de neón resplandece sobre su cabeza y la claraboya es un redondo vientre luminoso. ¡Qué maravilla! ¡Nunca lo hubiera creído! ¿No es la matriarca Raquel que se acerca? Y su nombre uno. Es increíble. Lleva una cuchara con dulce de ciruela remolacha en la mano. Entonces, ¿realmente viene a anunciarme que nuestro exilio ha terminado? Déjeme ver su cara, matriarca Raquel. No me oculte su cara. ¡Oh, máma! ¡Era usted, máma! La luz de neón me confundió. Y no le vi el pañuelo atado alrededor de la cabeza. Dígame algo. Su cara está empañada, es difícil verla. En mis ojos usted se resbala como la llama de la vela sobre un vidrio mojado. Máma, ¿por qué me mira tan triste? Hábleme, estoy tan solo. El pobre huérfano, ¿se acuerda? Usted me llamaba pajarito, florcita, feigale. Y cómo penetran esas palabras, cómo penetran. Llámeme muñequito, pajarito. No sabe cómo quedan esas palabras. Deme el dulce de ciruelas remolacha. Y no me mire tan triste. Dígame algo.
-¿ Y quién recordará?
-¡ Máaa-mmaa, perdón!
La sombra del día estaba rota a sus pies. “El año que viene en Jerusalén”. La miró y repitió el año que viene en Jerusalén.
Al amanecer, en el patio, detrás del Abasto, el Judío Errante se puso los zapatos y empezó a desandar su camino.
(*) Incluido en Hombre-Tiempo. Secuencias de Amós. Ediciones del Botero, 1973
Copyright Notice: all material in everba is copyright. It is made available here without charge for personal use only. It may not be stored, displayed, published, reproduced, or used for any other purpose whatsoever without the express written permission of the author.
This page last updated
01/21/2004
visits
ISSN 1668-1002 / info