

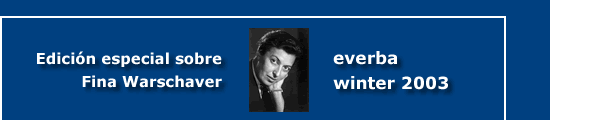
“Suicidio por un piso encerado”(*) (Cuento)La Carta que encontré publicada en una revista del interior, no me era desconocida. Llegó a mis manos en forma intempestiva y siempre deseé saber su destino ulterior. Pues no fui yo quien la publicó. No supe nada de ella hasta que la vi en letras en molde; esto constituyó para mí un desenlace inesperado. Juzguen ustedes mismos.
Como director del semanario Prometeo, fui partícipe comprensivo en la iniciación de no pocos escritores noveles.
Así llegó hasta mi redacción la autora de La Carta. No me traía La Carta sino un estudio crítico sobre la novela como género literario. Prometí leer el artículo y darle mi opinión. Desde entonces, todos los días, o día por medio, llamaba por teléfono, en procura de una respuesta que yo eludía por mis múltiples ocupaciones. Esa insistencia, confieso, llegó a fastidiarme un día, la última vez que llamó, y le dije entonces en forma suave pero algo severa; “No sabía que usted estaba tan apurada”. Ella se disculpó y admitió mi observación, prometiendo esperar mi llamado. Fue a los dos días que recibí La Carta, una carta exaltada, hasta cierto punto incoherente. Cuando ella me la pidió de vuelta saqué copia por parecerme un documento curioso. Tal vez pensaba utilizarla como material para algunas de mis propias obras. Ella se me adelantó, por lo que veo. Transcribo La Carta literalmente.
“Señor Director:
Comprendo que mi insistencia pudo molestarlo. Pero no, le aseguro que no tengo ningún apuro. No quisiera que usted se moleste. Que piense de mí... Dudaba sobre la actitud a tomar: si debía esperar su llamado o insistir para apresurar su respuesta. Yo quiero que comprenda que no estoy apurada, de ningún modo. Me doy cuenta que usted tiene sus compromisos. Yo, claro, el artículo ése no lo hice en un día, pero apuro no tengo ninguno. ¡Por favor! ¡Le ha impresionado mal mi insistencia! Me toma acaso por una entrometida, por una de esas avechuchas que aletean sobre los tejados de las redacciones. No crea eso, no o crea de mí. No me atrevo a explicarle todo personalmente; por eso le escribo. En el artículo trabajé a conciencia durante ocho meses. Es una prueba de o que le digo: no estoy apurada. Pero necesito disipar su mala impresión sobre mi persona. Quiero que sepa en qué consiste la naturaleza de mi apuro, que nada tiene de común con el delirio publicitario de cierta gente. Tampoco está en mi naturaleza más bien tímida el desenfado de los que, insistiendo, consiguen lo que se proponen. No tengo carácter para eso. Cuando lo llamé la primera vez sin obtener la contestación que esperaba, instintivamente desistí de todo posible llamado ulterior. No estaba exenta, en esa determinación, de una dosis fuerte de orgullo que siempre me ha inhibido para pedir nada a los demás. Admiro a la gente que es capaz de revestir sus pedidos con el aspecto de la exigencia. Así evitan caer en la humildad y no encuentran en el pedir ningún menoscabo. Pero yo no sirvo para ello. No le hubiera llamado más sin las circunstancias apremiantes y un cierto deseo de probarme a mí misma que soy capaz de tener carácter emprendedor, carácter de solicitante despreocupado y altanero. Si usted guarda una impresión adversa de mí es porque no me conoce, porque no sabe que desde hace poco, muy poco tiempo, mi vida es un torbellino de apuro, porque es ya tarde para mí. No estoy apurada por este artículo en particular; necesito ir rápido hacia el fin, necesito decir todo lo que callé acumulándolo durante años de silencio forzado. Y el tiempo, mi tiempo huye. Es tarde, muy tarde. ¿Sabe usted lo que es haberse hundido sin empezar siquiera, durmiendo un sueño prolongado lleno de angustiosas palpitaciones?
Mi premura comenzó después del accidente que dejó semi lisiado a mi hijo. Hasta entonces, el accidente no había entrado en mi vida. El accidente trastocó el curso regular de todo. La salvación del niño del niño dependía de mi exclusiva dedicación a él. No pude continuar con toda la actividad que me ocupaba por aquel entonces. Pero hay algo peor: no sé si después del accidente todo lo anterior me atraía ya, en realidad.
Mi tiempo se detuvo al borde de una cama de enfermo. Pero sería una falsedad atribuir a esos cuidados el abandono que hice de aquello que constituía mi vida pasada. Había manejado esquemas fáciles, lo que forma parte de objetivos delimitados, proyectos para una carrera espectable. Entonces descubrí los matices de las cosas. Descubrí en el mundo el color, la luz y la sombra. Todo mi conocimiento anterior no me servía para esta nueva concepción. Piense lo que es quedarse, de pronto y tarde, sin camino ni sendero donde transitar, después de haber proyectado una amplia avenida bien soleada, con metas discernibles...
Entonces comencé una búsqueda incesante en medio del espanto de los pisos por encerar. Usted se preguntará por qué no continué con mi carrera en vez de enfrascarme en el encerado; desde todo punto de vista hubiera sido más conveniente y productivo para mí y para el enfermito. Su misma curación se hubiera beneficiado con mi trabajo productivo. Hay que destacar a mi hijo como causante de esa situación. ¿Era, pues, el accidente? No lo sé. Pero ya no podía continuar con mi derrotero anterior. El accidente había partido mi vida en dos.
¿Sabe usted lo que es sentir naufragar el propio yo en medio de un trabajo absurdo, en medio de una condena a trabajos forzados que uno mismo se ha impuesto o por lo menos ha admitido, entre cacerolas y cacharros grasientos? Cierto, los que se ubican en puestos, los que consiguen cargos, podrán asombrarse de esta ineptitud para adecuarme a un medio conveniente. Todos ocupan un puesto, un lugar. Yo... siempre creí en mí misma más que en mi título. Pero no por eso compartía resignada mi vida con el encerado. Una desesperación iracunda es la mejor prueba de que en mí alentaba la vida.
A todo esto usted se preguntará qué relación hay entre lo expuesto, con la premura que se desató en mi vida. Todo proviene de una bomba de agua. De paso quiero decirle que nuestra casa es pobre pero con pisos encerados. Y los pisos encerados exigen desvelos incontables. Los demás no comparten, posiblemente, esta preocupación; los pisos se cubren de espesas cenizas, los niños realizan sobre ellos las gimnasias más audaces y aventuradas; todo, en detrimento del encerado. De modo que uno queda ridículamente atado a la limpieza de pisos. Nadie se lo agradece y uno se desvive por ellos. No puede uno pagarse un personal adecuado para este refinamiento. Y su sacrificio no se lo reconoce nadie. Además, mientras uno encera, piensa. Hace proyectos de grandes cosas, pero cuando llega la noche está agotado y solo siente la necesidad de tirarse en la cama. Es el drama del encerado. Y le pregunto otra cosa: ¿Puede usted optar entre su conciencia que lo impulsa a la absoluta entrega a un apostolado y el puesto que debe ubicarlo en la sociedad y extenderle el certificado de apto para la vida? ¿Puede dedicarse al cargo en nombre de la eficiencia?...
La bomba de agua, después del accidente, fue la segunda revelación que debía urgirme a algo definitivo. Estábamos en el campo; teníamos una pequeña casita junto a la estación. En mis brazos dormía mi niño menor. Funcionaba el motor de la bomba de agua. Ese ritmo era un ritmo absorbente, como el de la marcha del tren, era el ritmo de la máquina, era el ritmo del trabajo. Descubrí el ritmo de las cosas, descubrí el sonido de las cosas. ¡Todo tiene un sonido! ¡Oh, si yo pudiera reflejar ese sonido de las cosas! Abarcarlo todo: el color y el ritmo del mundo... ¿Por qué me había desviado del camino de mi niñez? Un senderito apenas perceptible pero mío. ¿Quién había abierto las grandes avenidas bien trazadas para que transitara por ellas? Y ahora que quiero para mí el sonido del mundo, es tarde, demasiado tarde. ¿Cómo recomenzar? ¿Cómo recuperar el tiempo perdido? Empieza el drama de la estrechez. Se come, eso es, se come. ¿Y todo lo demás? Ni un libro, nada. Resbalando sobre pisos encerados. Reconozco que tengo el prejuicio de los pisos limpios. ¡Qué hacer! Debo encerarlos. Además, los niños dependen de mí. ¿Sí o no? ¿Por qué no me ubiqué en un puesto? No puedo ubicarme, no soy postulante a nada, he descubierto algo, simplemente. Necesito ganar el tiempo perdido... ¡Ilusiones! Estoy atada al accidente. Él me apartó de las formas, de los esquemas. No veo más que luz y sombra, no oigo más que sonidos. Las palabras no pueden decirme ya nada...
Durante el día trabajo con ahínco, encero, todo marcha bien; la esperanza de terminar temprano me anima. Pero cuando la noche se adelanta con su alforja al hombro, llevando mis muertas ilusiones, constato que otro día ha pasado, que otro día está perdido para mí. ¡Qué hay que me desespere! No es nada, ¿verdad? Estoy metida en un pozo. Ahora vivo acuciada por la premura. Estudio lo que me hace falta, solo lo necesario para mis objetivos. Trabajo, encero pisos y, para pagarme los estudios, escribo artículos, ése que le he llevado, y otros. Mi mente marcha a todo vapor pero ni esto me está permitido, ni para ello tengo libertad. Mi mente se paraliza horas enteras mientras relato a mi enfermito largos cuentos infantiles. Por lo menos, el encerado no me impide pensar aunque después esté demasiado cansada para realizar algo.
Piense en el hambre, en la terrible hambruna de mi mente. Se lo pido con lágrimas en los ojos: piense. No necesito comer. Se lo confieso; tengo qué comer, si eso puede tranquilizarlo, hoy que solo nos conmueve la visión de esqueletos famélicos. Pero hace años que miro famélica las vidrieras de las librerías, que las salas de música están cerradas para mí. Ahora ya sabe de qué se trata. Para mí es tarde, muy tarde. Ahora muchos despiertan así, tarde, de un sueño prolongado. Los caminos están entreverados. Es época de nomadismo. Se vaga por desiertos estériles con mucha hambre y sed, hasta que se encuentra un oasis. Y a veces, son solo espejismos.
Ahora que le he contado todo, ahora que conoce mis penurias, le pido que queme esta carta. La escribí espontáneamente, en un impulso sincero, sin borradores ni copia. Solo para usted. Ahora quémela.
No está todo, sin embargo. Ayer las cosas han tomado otro giro, un giro decisivo. Hay días en que uno está más irascible. ¿Usted nunca ha gritado para adentro, mordiéndose los labios, hasta que los músculos del abdomen empiezan a dolerle por la contracción? ¿En que solo se aliviaría si pudiera estrellarse la cabeza contra la pared? ¿Nunca le pasó eso, gritar para adentro? En la mesa, ese día, su único gesto es el de la uña índice que hace saltar una miguita sobre el mantel. La miguita es arrojada hacia delante, con cierta amenaza de proyectil. Todo presagia un desenlace dramático. Son días penosos. Además, en invierno están esas estufitas a kerosén, que hay que llenar, prender, luego apagar porque ahuman, en fin, otro trabajo extra que se suma al encerado. Y de pronto, porque llegó la noche, por el humo, por todo, uno estalla y como no puede darse el lujo de romper cosas, empuja, no con mucha decisión, la estufa contra la puerta; se prenden las cortinas, cosa que uno no había previsto. Los chicos aterrados chillan. Traigo un balde con agua y apago el fuego. El agua sucia, negra de hollín, se desparrama sobre el piso recién encerado. ¡Vea qué miseria! Hasta cuando quiero descargar mi desesperación de algún modo, todo se confabula para perjudicarme, para obligarme al encerado. He resuelto terminar. No me importa que alguien irónicamente diga: “Suicidio por un piso encerado”. Terminé para siempre. Nada ni nadie puede sacarme del pozo. No me diga que es cuestión de voluntad. No son consejos los que necesito. ¿Y si yo no tengo voluntad, como no la tuve para ubicarme, para encontrar un puesto adecuado? No quiero un puesto. Ya tengo resuelto cuál es mi verdadero lugar: “Suicidio por un piso encerado”.
Ahora sí, está dicho todo. Puede usted quemar la carta. Y, sin embargo, para serle sincera hasta el final, yo misma dudo de lo que he resuelto. No sé si mañana, hoy mismo, dentro de unas horas, no me arrepiento de la intimidad malgastada de estas confesiones y no le pido que me devuelva la carta para utilizarla en un cuento. Enseguida que la lea, quémela. Y yo no esperaré su llamado. No es necesario después de lo que tengo resuelto”.
Así terminaba La Carta. Al día siguiente, por teléfono, con voz tímida me la pidió de vuelta; es la misma que ahora veo publicada en este periódico.
Mi sueño, mi vigilia, están para siempre prendidos a mi libreta de notas. He evocado mi sueño, he evocado mi vigilia.
(*) Incluido en La Casa Modesa, Editorial Lautaro. Colección “El viento en el mundo” a cargo de Enrique Amorín, Buenos Aires, 1949.
Copyright Notice: all material in everba is copyright. It is made available here without charge for personal use only. It may not be stored, displayed, published, reproduced, or used for any other purpose whatsoever without the express written permission of the author.
This page last updated
01/21/2004
visits
ISSN 1668-1002 / info