

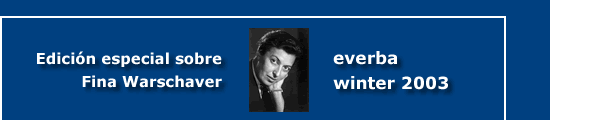
Las pasiones literarias de Fina Warschaver
La ascensión trashumana de Dante (F.W)Nota: Los siguientes textos, La ascensión trashumana de Dante y Petrus Borel, el Licántropo, integran una recopilación de ensayos -algunos publicados, otros inéditos-, titulado Los hijos del Cielo y de la Tierra, dedicado a lo demoníaco en el arte y a la doble naturaleza (divina y humana) del artista. Lo encabeza una cita de Apuleyo, que resume ese sentido: “¿No tiene la naturaleza ningún nexo que la una a sí misma? ¿Se ha partido en divina y humana para separarse y quedar debilitada?”
Al definir su actitud como ensayista, señala F.W.: “Bourdelle, para esculpir el caballo de su Monumento a Alvear, orgullo de Buenos Aires, hizo cientos de apuntes, estudió cada músculo, cada hueso, cada miembro, pero para dar la actitud del galope, tomó al caballo galopando. Yo quiero dar esa actitud, ese galope de la obra de arte, su movimiento, su sentido; es decir, su metáfora, no para explicarla sino para transmitir ese momento crucial en que se vuelve salto. (...) Y la condición de salto en la poesía, como en la historia, está en la imaginación rebelde del artista. El artista rebelde es el hombre rebelde.”
De ahí sus “elegidos”, los hijos del cielo y la tierra, Dante y Petrus Borel incluidos: “En los cielos de Dante encontré el infierno, su infierno interior; en la locura de Hölderlin, la pasión militante de Hiperión; y en la duda de Hamlet, su ambición de poder. En el centro de las tinieblas, el poder del predicador que clama justicia. Y más cerca de nosotros, entre las fieras románticas, elegí al poeta Gérard de Nerval que pudo convertir las alucinaciones de su locura en tema y método literario; al iracundo poeta Petrus Borel, con piel de lobo, ignorado por los diccionarios; y al marginado escritor Erskine Caldwell, en su acotación al margen de una sociedad de triunfadores”.
Y otros “elegidos” que aparecen en el libro: “Raúl González Tuñón, que se entregó sin retaceos para cantar el Octavo Día del Hombre, el de la libertad; los utopistas precursores de la Revolución Francesa, soñadores que abonaron el sustrato fantástico de lo nuevo, y también la mirada escéptica de un abate incrédulo, Montfaucon de Villars, quien, demoliendo las superticiones del medioevo, inauguraba el Siglo de las Luces”. Un capítulo está dedicado a Rembrandt, “un héroe de estirpe antigua, que renunció a todos los halagos y ardió en su propia llama de destrucción para alcanzar el poder profético de su arte”. A modo de síntesis de sus propias certezas y dicotomías, concluye F.W.: “Me interesaron todos aquellos que sintieron la rebeldía como una actitud moral del artista. Intenté descubrirlo en aquellos que sufrieron el conflicto en sí mismos, en su lucha entre las exigencias de la creación y su compromiso con el advenimiento de lo nuevo”.
Y como toda escritura es una forma de autobiografía, Fina Warschaver (ignorada por los diccionarios) se ve en ellos, en el artista rebelde, prometeico.
La Comedia, que los admiradores de Dante llamaron “divina” en honor a su creador, manifiesta el homenaje que el mundo rinde a los poetas. Y aunque Dante no le dio ese calificativo, a través de su obra, en repetidas ocasiones reivindica para sí y para los poetas un papel preponderante en el mundo de los humanos.
Al comenzar su trayectoria por el Infierno, Dante tiene como guía a Virgilio (la poesía clásica), quien lo conduce entre los infinitos tormentos del mal. Pero cuando el poeta alcanza las altas cimas de su visión inefable del cosmos, ya nadie puede acompañarlo ni guiarlo: está solo con su propia musa, Beatriz, liberado de toda influencia extraña.
Como Dante, los poetas románticos Hölderlin, Novalis (en sus obras Hiperión y Heinrich von Ofterdingen) sienten la poesía como un peregrinaje, como una ascensión en el cual la propia musa es la guía y maestra. La “tétrica humareda” que Dante lleva en su interior, o el “sol negro” de Novalis, tienen de común la misma dualidad de su ser dividido entre existencia y esencia, entre lo terrenal y lo eterno. Dualidad necesaria, discordia del alma, sin la cual, sin esa dolorosa escisión, no se alcanza la cima creadora.
Explicando el paso de Dante por el Infierno, dice Virgilio: “Viene a él por necesidad y no por distracción” (Infierno, Canto XII). Es evidente que en todas las épocas fue necesario justificar ante la sociedad moral y ascéptica, esa inclinación de los artistas a sumirse en los submundos del mal. El “sol negro” paradójico desafía la racionalidad corriente. La “tétrica humareda” es asumida por Dante como una participación necesaria en el infierno humano antes de alcanzar el cielo. Pero su cielo poco se diferencia del torturado recinto de los condenados. Hasta puede ser más demoníaco, así como el evangélico Aliosha es más demoníaco que el satánico Iván. Es el cielo último de una catarsis que se obtiene por medio de alucinaciones iniciáticas más que por la gracia divina. Toda la Comedia, incluso el cielo, su drama, su erotismo, transcurre en un infierno personal, humano, irreductible. Y el Cielo se abre como una visión apocalíptica del Yo y del pensamiento. Un cielo hecho de superior cerebralidad, de exposición polémica de teorías filosóficas y religiosas impregnadas de las herejías de la época.
En su largo recorrido por el “tenebroso” mundo, el mundo terrenal, el mundo terrenal que es infierno, lucha y muerte, Dante es acogido con asombro por las almas que en él deambulan, donde no ingresa ningún mortal. Solo el poeta posee el privilegio de penetrar, más allá de la carne, en el alma de los vivos y los muertos para recordar su pasión y muerte. Tal es su destino. Y por eso se le debe homenaje, como lo reclama Virgilio: “Me honran y hacen bien” (Infierno, Canto IV). Los grandes artistas siempre sintieron el arte como una misión. Pero en su lucha creadora debieron enfrentar la indiferencia de la sociedad, proclamando la inmortalidad de su obra. Siglos antes que Dante, otro poeta, Horacio, canta orgulloso:
Siempre, mientras suba las gradas del Capitolio,
junto al grave Pontífice, la vestal silenciosa,
iré creciendo en la estima de la posteridad,
renovado por sus alabanzas.Las vestales no cumplen ya sus ritos en el Capitolio, ni el poder romano impera sobre el mundo, pero los versos de Horacio siguen iniciando a las generaciones.
Dante siente el orgullo de su genio, de ser un elegido, un predestinado, aunque nadie le reconociera todavía. Por eso, al encontrarse con los grandes poetas clásicos -Homero, Horacio, Ovidio, Luciano y Virgilio-, estos le hacen un amistoso saludo y lo admiten en su compañía, “de suerte que fui el sexto entre aquellos genios”. Declaración que podría parecer jactanciosa a sus contemporáneos ya que todavía no había alcanzado el renombre indiscutido que lo convalidara. Consciente de ello, a veces confiesa su pecado de orgullo y cuando le preguntan quién es, contesta: “Deciros quién soy sería hablar en vano porque mi nombre aún no es muy conocido” (Círculo sagrado del Purgatorio). Como los artistas demoníacos, Dante oscila entre la soberbia y la humildad, rasgo propio de los tímidos que deben alardear de temerarios para sobrellevar su soledad y aislamiento.
El poeta es dulce con los caídos, soberbio con los poderosos. Disimula su timidez bajo una máscara. Es un solitario aunque anhele la vida de los demás hombres. Dante se define como “un alma desdeñosa”. Tan distinto de los seres chirles que se acomodan a todo. Altivez y soberbia son sus banderas, como las de Shakespeare, como las de Isaías. Por eso le aconseja a los hombres: “Así, pues, hijos de Eva, ensoberbecéos, marchad con mirada altiva”. Esto, para los acostumbrados al conformismo, debe resultarles “rarísimo”. Tanto como el “¡Coméos los unos a los otros!” del Timón, de Shakespeare. Tanto como el “Y porque te has humillado, Dios te ha castigado”, de Isaías. Tanto como la Carta de Cristóbal Colón a los Reyes Católicos, que los obsecuentes historiadores tildaron de “rarísima” no pudiendo explicarse la rebeldía y el desafío contra los poderosos. Tanto como el Canto a mí mismo, de Whitman, que pone en primer plano su grandeza. Tanto como el apóstrofe de Baudelaire: “Raza de Abel, come, duerme y bebe”, porque él está con el sublevado Caín. Tanto como el “¡Hurra por los que perdieron la batalla!”, de León Felipe, que se proclamó poeta prometeico. Tanto como el “lobo estepario”, de Hermann Hesse, el artista que asusta a la sociedad. Y es “rarísimo” también que Dante se dirija a los hijos de Eva, puesto que es ella quien trae el mal y el conocimiento. Todos sienten la necesidad de rebelarse contra los acomodaticios que aspiran a un lugarcito en la mesa del poder. Por eso Dante sabe que la soberbia, que recomienda a los hijos de Eva, es un pecado redimible y admite que tal vez también él vaya a parar al Purgatorio.
Pero Dante, después del arrebato con que incita a la altivez, cae “en una buena humildad”. No es una humildad ante el poder sino ante sí mismo, una actitud filosófica, estoica, ante los vaivenes de la fortuna, puesto que “la fama es semejante al color de la hierba que viene y se va” (Purgatorio, cantos XXI y XI). Esa humildad nada tiene de común con la domesticidad y la obsecuencia. Es la melancólica constatación de lo éfimero de la vida en la que se desvanecen individuos, pueblos, culturas. Al hacer estas consideraciones, Dante cede en su soberbia altivez.
En efecto, Dante no es un poeta agradable. Está hecho de fuerza y agresividad. A su canto lo llama “grito”. También León Felipe dijo que un poema es un grito. Los poetas prometeicos no tienen nada de quejumbrosos. La voz de Dante, según Cacciaguida, su tatarabuelo, que está en el Paraíso -por voluntad del poeta-, “es desagradable” (Paraíso, Canto XVII). “Y tu grito hará lo que el viento, que azota más a las elevadas cumbres, lo cual no será pequeña prueba de honor.” Grito, viento. ¡Qué imagen tan arrebatadora de la voz del poeta! Pero si su voz resulta desagradable es porque el poeta cumplirá su misión recordando. Y recordar es una facultad rebelde. La memoria es la facultad que todos los tiranos tratan de anular porque en ella sobrevive la conciencia moral del hombre. La sociedad cristalizada, momificada, no recuerda. El tormento del Infierno les es desconocido, porque en él va implícita la vida. Dante accede a la vida y a la poesía por las puertas del Infierno, por el submundo de los condenados.
El poeta es la instantánea del tiempo. Se detiene a registrar cada llaga. Construye su mundo recordando. Su recuerdo es siempre incómodo, irrespetuoso. Erige su juicio final de réprobos y elegidos según un canon de valores muy distinto al de los poderes establecidos. Justifica a los caídos. Canta “la libertad que es tan amada, como lo sabe el que por ella desprecia la vida”. Rebeldía, libertad, exigencia moral, es la trilogía de todo creador.
Los pobres, los deformes, los desahuciados, los atormentados, se dirigen a Dante pidiéndole que no los olvide, que los mencione, que relate sus vidas. El poeta los escucha sin detenerse pues su destino es recorrer, conocer, andar. Por eso, Virgilio le dice: “Vienen a dirigirte una súplica; tú, sin embargo, sigue adelante y escucha mientras andas”. Y más adelante, repite: “Éste no se detiene aunque las escucha a todas (las almas)” (Purgatorio, Cantos V y VI). Y aunque esté en el Infierno, su maestro Brunetto Latini, es quien le enseñó “cómo el hombre se inmortaliza” (Infierno, Canto V). Entonces, la ascensión de Dante hacia la poesía, como en Novalis y Hölderlin, es un renunciamiento a los intereses mundanos y vanos. Un despojamiento para alcanzar el conocimiento totalizador del universo. Porque el poeta encuentra en el conocimiento la más alta expresión de lo humano. Al subir al cielo con Beatriz alcanzará el porvenir, el conocimiento de su destino y de sí mismo.
Imaginar el orden cósmico como una relación personal, circunscripta a su propia gracia y a su propio Paraíso, es una de las cosas sorprendentes que descubre ese cielo dantiano. “El rostro de mi dama sonreía de tal modo que creí llegar con mis ojos al fondo de mi gracia y de mi Paraíso”. Individualismo cercano al de Rilke quien se proclamó dueño de su propia muerte. Y esta posesión, para sí, del Paraíso ocurre en el cielo “del loco amor”.
Aclaremos que para comprender realmente las imágenes del poeta Dante hay que olvidarse de la teología, cosa que no hacen los exégetas, aferrados a los convencionalismos de la simbología católica. Lo que propuso el poeta T.S. Elliot, barriendo toda la hojarasca erudita, es recuperar en la Comedia su enorme voz humana y sideral. Porque su cielo también es humano. Y lo primordial es captar el estilo coloquial épico de su canto lírico. Entonces, hay que prestar atención a sus sorprendentes expresiones, por ejemplo, esa del “loco amor”. No hay aquí nada de un amor teológico ni metafísico, como no lo hay en Kierkegaard a pesar de sus intérpretes. En ambos casos, es un amor existencial, sublimado en la obra creadora. Porque “mi” gracia y “mi” Paraíso no son la gracia y el Paraíso. No son estadios generales. Es una forma casi luterana de concebir la salvación, una relación individual con el cielo, sin intermediarios. Ese cielo no es teológico. Está insuflado de vocación poética. Más todavía si consideramos que en el cielo, Dante fue acogido “gloriosamente”. Jactancia de un cielo propio y personal.
Es claro que en esto hay mucho de herejía. Todo místico es un hereje porque basa su fe en una apropiación individual que rechaza el dogma, la autoridad exterior a sí mismo, e incluso a la institución sacerdotal. El rebelde se basta a sí mismo, sin apoyos externos, ¡porque su conciencia existe! Es la conciencia moral que contiene toda rebeldía, según Camus. Además, Dante no es un artista ahistórico. Al contrario, se compromete con las luchas de su época, va al destierro, sufre las consecuencias de una acción apasionada en la cual tiene una influencia decisiva la herejía cátara, extendida por las tres cuartas partes de Europa. ¿Es que hay algún gran artista que no se sienta comprometido con su tiempo? En el partido gibelino, adherido al catarismo, actuaba Dante. El eje de todas las herejías, y se dieron por miles en el cristianismo desde su aparición, es la interpretación dada a la existencia del mal. Pero esto no es lo importante sino reconocer la necesidad del mal. Es que, como llega a suponer audazmente Dostoievsky, si el hombre lograra instaurar el bien en la tierra, Dios no tendría razón de existir. Luego, bien y mal se condicionan mutuamente. Y uno necesita del otro para subsistir.
Es claro que los herejes razonan con una lógica “liberada” del misterio, al que necesariamente debían recurrir los ortodoxos católicos. Era un primer paso hacia otras libertades que los poetas malditos llevarán más lejos haciendo la apología del mal. Dante mismo no está muy alejado de ellos cuando reconoce que por la vía del Infierno volvió al verdadero camino (Infierno, Canto XV). En Dante, la visión del Infierno es un estado de la conciencia, un tormento interior coincidiendo con el concepto platónico del demonio como partición de la unidad espiritual del individuo, del propio yo en conflicto consigo mismo. No es una visión objetiva cristiana del mal sino individualista y psicológica de la lucha de las pasiones en la persona. La superación de ellas se da en la acción creadora. Como Hölderlin, también Dante, al final del recorrido de su vida alcanza el estado de beatitud sublimando su yo en la poesía. Vuelve a su vocación juvenil, a Beatriz, su musa. Se aleja de las ambiciones mundanas que lo desviaron por derroteros erróneos. Renuncia a la ambición y reconoce el orgullo y la desesperación como pecados capitales. Decir que la desesperación es el pecado más grande lo lleva ya a una posición existencialista típica que llegará a ser materia de análisis para Kierkegaard, en su Tratado de la desesperación, y tiene, en la Comedia, su imagen poética e inquietante. Dante reconoce que ha incurrido en esos pecados por lo cual tendría que estar en el Purgatorio. Y es tan claro en sus juicios sobre sí mismo como en el de los demás. El problema que se plantea en el recorrido de su vida es cómo encontrar la salida salvadora a su exigencia moral. Algo que solo un rebelde puede encontrar, desprendiéndose de las verdades consagradas.
Para comprender a un artista no hay mejor tratado que la interpretación de otro artista. Elliot dijo, sin ambages ni reticencias, que el pensamiento y la poesía de Dante no pueden separarse y que no basta, para conocerla, valorar su estilo literario. Sí, Dante fue un combatiente completo, en lo político y en la obra literaria, y querer disociarlo resulta “imposible”. Y he aquí que (sin duda con la muerte en su alma de creyente católico), Elliot declara que para apreciar la poesía del Purgatorio no se necesitan las creencias sino dejarlas de lado. Claro, para poder aceptar como posibles (término empleado por el mismo Elliot) ciertos valores y juicios que Dante expresa sobre temas teológicos, hay que desprenderse de prejuicios. Y entonces su poesía es clara y accesible. Solo la complican sus presuntos exégetas recargándola de notas “aclaratorias” que no hacen más que ocultar su verdadero sentido. Notas de nombres, fechas, ciudades, que se pueden encontrar en cualquier diccionario. Siempre he creído que el sentido de una obra de arte -porque una obra que no tiene sentido no tiene arte- está implícito en su expresión. Pero los exégetas solo ponen el acento en la técnica, que son los recursos de la obra de arte pero no su esencia, para la cual la descripción no basta. Hay que transmitirla en inflexión, en voz, en sangre viva.
El problema de la contradicción entre el luchador y el artista tiene en la Comedia palabras reveladoras de ese combate que se entabla en el creador entre su exigencia ética y la necesidad de expresarse con el lenguaje de su arte. Dante reconoce que la acción ha tenido consecuencias funestas para él alejándolo de la vocación inicial. Cuando vuelve a ver a Beatriz, en el Pa-raíso, declara: “Reconozco las señales de mi antigua llama”. Además, recuerda que, al alejarse de ella en su juventud, se entregó a otros amores: el afán de gloria, la apetencia de poder. “Las cosas presentes, con sus falsos placeres, desviaron mis pasos, apenas se me ocultó vuestro rostro” (Paraíso, Canto XXXI). Y Beatriz contesta: “Sabrás que mi carne sepultada debía encaminarte en una dirección contraria”. Así, Beatriz será quien definirá la vocación poética de Dante. Como creo que Beatriz es la otra naturaleza de Dante, su naturaleza poética, es él quien ha sepultado la carne de Beatriz al alejarse de su influencia. Esta suposición está confirmada por algunas expresiones de Dante que veremos más adelante.
Como Hamlet, como Hiperión, Dante siente que pensamiento y acción son inconciliables. Sufre un estado paradójico de afirmación y negación que le impide concretar la acción en hechos. Habrá que llegar a Sartre para encontrar al intelectual incorporado en la acción que le asigna al hombre: hacer la Historia. Y, al hacerla, hará su historia individual, su obra. Define al intelectual como unidad acción-pensamiento sosteniendo que la lucha por la libertad individual y la revolución social no es contradictoria.
Dante, como Hamlet, expresa esa trágica disyuntiva de la acción-creación que no sufre el hombre de acción. Reconocer con cierta melancolía que su inclinación reflexiva es un obstáculo que lo inhibe para la acción. “El hombre en quien bulle pensamiento sobre pensamiento, siempre aleja de sí el fin que se propone porque el uno debilita la actividad del otro” (Purgatorio, Canto V). Dos actividades que no concuerdan entre sí y que tiene una evidente semejanza con las disquisiciones de Hamlet. Pero, después de esa constatación, Dante, en vez de desalentarse, recapacita con asombrosa arrogancia, declarando que el triunfo se recoge “ya como César, ya como poeta”. Petulancia que coloca al César y a Dante en un mismo plano. Esto lo dice al entrar en el Paraíso, lo que podría interpretarse como un desafío al poder divino. En realidad, al equiparar el poder del poeta con el del soberano está declarando la supremacía del poeta sobre el poder temporal.
En el Paraíso, el sol que Dante mirará es el que brilla en su propia frente. Una luz que le pertenece, que lo ilumina desde adentro. Es su Paraíso, conquistado con su fuerza creadora. Entonces, caminará solo, sin guía alguna. Y Virgilio, al separarse de él, le ofrece los emblemas del poder absoluto: terrenal y divino. “Ensalzándote sobre ti mismo, te corono y te mitro”. Declaración prometeica: ¡Te corono y te mitro! Nunca se habrá oído nada más soberbio. El poeta no cede un ápice de poder. Entra en el Paraíso con el poder temporal y el divino.
Es en el Paraíso donde tienen lugar las transformaciones más extrañas y fantásticas. No es un Paraíso estático ni beatífico, a la manera de las imágenes sagradas. Es un Paraíso cambiante y múltiple, de dobles visiones, de monstruos simbólicos. La primera incursión de Dante en el Paraíso (Canto I) evoca ya la figura mítica de Glauco, en quien tendrá lugar un fenómeno de verdadera transubstanciación. La elección de ese mito es, en sí misma, significativa. Glauco, el verde dios de los marineros, según la mitología, adquirió naturaleza divina por obra de su sacrificio al arrojarse al mar ofrendando su vida al Océano. Es un dios sombrío y monstruoso, coronado de algas, que aterra a los navegantes con sus profecías. Encarna el peligro, la fatalidad del destino, la incertidumbre, la melancolía, los sueños pesimistas y deformes. Elegir a este hombre convertido en dios, como primera visión del Paraíso, resulta extraño. Por otra parte, hay que suponer que la aparición de Glauco no es fortuita. Se propone representar una de las naturalezas cambiantes del poeta. Imagen monstruosa, dios melancólico, signado por la fatalidad. Dios acosado por sueños terribles. Además, Dante dará una explicación distinta de la mitología sobre la transformación de Glauco. No es arrojándose al mar como Glauco adquiere su naturaleza divina, sino al ingerir cierta hierba. Esto parece convertir al Paraíso dantiano en uno de los paraísos artificiales de Baudelaire. Y las visiones paradisíacas que se describen en él, como veremos enseguida, tienen mucho que ver con las producidas por las drogas. En este sentido, Glauco “se hizo compañero de los dioses”. Este punto es muy importante para llegar al fondo del pensamiento del poeta. Glauco no se convierte en dios sino que merced a la ingestión de la hierba, adquiere un estado sublime que lo equipara a los dioses. Dante quiere dar a entender que ese estado ya no es solo humano, quiere dar a entender su carácter sobrenatural, pero dentro de lo humano. Porque en ningún momento recurre a la palabra divino, como sería lógico si quisiera referirse a la transformación de Glauco en dios.
Al contrario, Dante usará un término nuevo, creado por él mismo, inventado en el más puro estilo de audacia surrealista. A esta transformación de Glauco, Dante la llama “trashumanar”. Y además, aclara la dificultad de explicar ese término: “Trashumanar / significa per verba / non si poria” (Paraíso, Canto L). Trashumanar no se podría explicar con palabras. (No se justifica hoy día, cuando el prefijo “tras” y la palabra “trasmental” son tan empleados en psicología para referirse al subconsciente, que no se respete la palabra usada por Dante y se la convierta en “trascender” por algunos traductores.)
Al crear ese término, Dante se adelantó en siglos a las expresiones actuales del subconsciente, de los estados subterráneos de la conciencia, tal como se manifiestan en Glauco. No es pues “sobrehumano” ni “divino” el estado del dios, es el estado oscuro y misterioso de lo que está detrás de la conciencia. Y aunque en la época de Dante no existía la parapsicología, a través de las experiencias iniciáticas de las ciencias ocultas, sus adeptos alcanzaban el estado alucinatorio que Glauco experimenta mediante una droga o hierba.
Esa transfiguración del dios es simbólica. La imaginación es la droga que equipara al poeta con los dioses. En lo trashumano, Dante descubre una dimensión distinta de lo humano que no es una superación exterior sino la inmersión en las profundidades de lo humano. Por eso elige al dios de las profundidades, de lo ignoto, de lo que está más allá pero dentro de la naturaleza humana, como superación y como interiorización de sí misma. Trashumano es el hombre como individuo y como especie, como ser temporal y eterno. Y Dante llega a las profundidades desconocidas de la conciencia por el otro lado del hombre, por medio del don poético. Entonces, el ascenso no es sobre-humano sino trashumano, pasando por ese lado oculto del hombre. Lo oculto, lo trashumano, es el pasado de la especie y es el futuro como incógnita, como destino, como fatalidad. Trashumano: se trata de una trasmutación y no de una simple transformación. Trasmutación de esencias y no solo de formas. Es el ascenso en la poesía que es forma y esencia, éxtasis y revelación. Con ella alcanza Dante la visión total del mundo. La visión paradisíaca, en esta cosmogonía dantesca, está impregnada de astrología, de un cielo que arde en fuegos infernales. Y al que se llega por la imaginación y por la inspiración, por el sufrimiento y la vida.
Hay algo más que observar. Al convertir la palabra “trashumano” en un verbo, “trashumanar”, Dante le asignó un contenido aún más enigmático. La movilidad, la acción que el verbo lleva en sí, quita al sustantivo la solemnidad de lo estatuido y lo convierte en un tránsito. No en un estado fijo. Glauco se “trashumana”. La superación hacia la cima de la perfección, es un camino. “Y un camino no es una casa”, dice el filósofo hindú Vivekananda. Es un paso de un estado a otro, un recorrer, un andar. Dante, peregrino e inventor de palabras, obtiene en su paraíso la intelección del Universo. Es el estado en el que Glauco, al gustar cierta hierba, se vuelve compañero de los dioses.
Como en los poetas románticos Hölderlin, Novalis, Heine, Kleist, también Dante recorre un camino ascendente hacia la cima poética que lo lleva a mirar el sol que brilla en su propia frente (Purgatorio, Canto XXVI). La Comedia es su Comedia. El poeta reconoce al mundo en sí mismo. En el Paraíso, Beatriz será su guía. Pero Beatriz no es tampoco una figura beatífica. Es extraña. Mira el sol “como jamás lo ha mirado un águila con tanta fijeza”. Nada más ajeno a la imagen que se tiene de lo celestial y de lo angélico. Es un Paraíso en el que Dios no resplandece por igual en todas partes, donde hay una parte blanca y otra negra, donde hay zonas de luz y de sombras, donde hasta hay diversos géneros de beatitud. Un Paraíso así solo lo concibe un alma exaltada por delirios y alucinaciones, acosada de visiones torturadas, donde la felicidad no existe. La pregunta con que Beatriz lo recibe al llegar al Paraíso: “¿Cómo te has dignado subir hasta este monte? ¿No sabías que el hombre aquí es dichoso?”, indica que ése no es un lugar apto para Dante. Porque él no puede ser feliz. Su Paraíso supone procesos de gestación y transformaciones enigmáticas alcanzadas a fuerza de horror.
Navega solo: “El agua por donde sigo no fue jamás recorrida. Minerva sopla mi vela; Apolo me conduce y las nueve Musas me enseñan las Osas” (Paraíso, Canto II). Esas tres fuerzas que lo guían, la sabiduría, el arte y las musas no dejan lugar para la teología con que se insiste en interpretar la simbología de Dante que abiertamente recurre a los mitos paganos para expresarla.
En el Paraíso suyo, nadie influye sobre él. Ni siquiera Beatriz que le insufla la inspiración creadora. “La acción de Beatriz, penetrando por mis ojos, en mi imaginación, originó la mía, y fijé los ojos en el sol, contra nuestra costumbre”. Mediante la poesía, alcanza una cosmovisión y una ascesis. “De pronto me pareció que un nuevo día se unía al día como si Aquél que puede hubiese adornado el cielo con otro sol”. Doble sol, doble día, doble visión de los alucinados, de la alienación, es el doble sol de Gérard de Nerval, de la locura, del ensueño. Entonces, Dante ve el amor gobernando los cielos. Amor que es armonía cósmica. Y en supremo éxtasis, abarca la rotación de los cielos, la imagen de todo el espacio llameante de sol. Es la visión de la iluminación mística que nada tiene de celestial. Más semejante a las visiones apocalípticas de Juan, taumaturgo más que santo.
Y “Beatriz miraba fijamente las eternas esferas”: esa mirada fija en el sol o en las esferas, esa mirada de águila, sobrecoge. El sol centellea en torno suyo “como el hierro que sale candente del fuego”. Musa ígnea, acorde con el alma abismal del poeta. Musa misteriosa “vuelta hacia la fiera que es una sola con dos naturalezas” (Purgatorio, Canto XXXI). Esa fiera mítica es el grifo, mitad águila, mitad león. Y el poeta encuentra a Beatriz en el pecho del grifo. La doble fiera se refleja en los ojos de Beatriz, ya de un modo, ya de otro. Pero Beatriz permanece inalterada en sí misma. Esa doble naturaleza, lejos de representar a Cristo (puesto que la divinidad cristiana son tres personas en una), es lo demoníaco platónico, dual y antagónico en permanente reacción, y que es imagen del artista alienado.
Así, el monstruo mítico de dos naturalezas concuerda con el daimon pagano. Pero la doble naturaleza del grifo no rompe la unidad esencial del poeta. Tampoco altera la naturaleza de Beatriz en la que se refleja y a su vez Beatriz se transforma en su imagen reflejada. ¡Dante contempla esa transformación con estupor y gozo, y su alma ansía cada vez más nutrirse de ese alimento que le satisface! La transformación en la imagen reflejada es la que experimenta el artista al reflejarse en la obra y reflejar al mundo. “¿Cómo no quedar maravillado al ver tal objeto permanecer inalterado y transformándose en su imagen reflejada?” (Purgatorio, Canto XXXI). Maravillado, en efecto, como los espejismos de la imaginación que disocia y reconstruye la esencia de las cosas. Como el arte que transforma las cosas sin alterar su esencia. Que se divide para ser cielo y tierra permaneciendo uno y único. Doble fiera, león y águila, reflejados en la mirada del artista. Ya que a través de sus ojos Beatriz penetra en Dante para despertar su inspiración. Y el poeta se trashumaniza sin cambiar de identidad.
Lo cambiante del grifo, reflejándose en la mirada de la musa, ya en una forma o en otra, como contradicción demoníaca del poeta, es la naturaleza dual de prometeico. Y aunque Dante no especifica qué formas adoptaba el grifo en la mirada de Beatriz, sabemos que la ambigüedad y la contradicción son el sino de su doble naturaleza. La transformación del grifo en los ojos de Beatriz, maravilla a Dante, quien busca ese “alimento” que su imaginación creadora renueva y transforma. El creador siente la fuerza cósmica del cambio que tiene lugar en sí mismo en el acto de la creación. Trashumanar no es sólo ascender a lo sobrehumano, es cambiar pasando de lo interior a lo exterior, es trascender del yo al ser, abarcando lo universal en lo particular. La ambivalencia del grifo se recrea en la imaginación del poeta que refleja reflejándose. Y este cambio es el alimento que le permite combinar nuevas relaciones en el cuerpo del monstruo fabuloso. Trashumanar será la pura invención del arte. Y el grifo será el artista en cuyo pecho anida Beatriz, su musa, que en sus ojos se refleja.
Más allá del bien y del mal, el artista está, como el grifo, mirando al sol con la mirada fija del águila y la fuerza del león. Y la Comedia es, así, la ascensión de Dante a su trashumana humanidad, que es sentir lo humano como divinidad.
Petrus Borel, el licántropo (*) (F.W)
Un cupido, una pareja que se abraza, plantas tropicales, un gondolero que hunde a una mujer desnuda en el agua, una multitud sublevada, una linterna, una lechuza y la guillotina; la pluma en el tintero y un puñal; un cofre abierto; hojas de papel dispersas; un telón que se levanta; un libro con el título Rhapsodies; el cráneo de una calavera. Y en el centro, presidiendo el conjunto, un medallón oval, rodeado por una piel de lobo, desde el cual miran los ojos de un joven de barba negra y frente alta como un patíbulo: Petrus Borel, el Licántropo. El hombre es bello y triste, el lobo, una envoltura marchita. Así lo representó el aguafuerte de Adrien Aubry para la primera edición, publicada en Bruselas, de Champavert. Cuentos Inmorales.
Teófilo Gautier y Baudelaire sintieron la necesidad de evocarlo, de describirlo, como si su imagen física, su extraña figura, su nombre de reminiscencias medievales, y hasta su barba provocativa en el París rasurado de la época, fueran el complemento necesario de su obra.
Luis Boulanger, amigo de Víctor Hugo y retratista de los románticos, lo representa de cuerpo entero, alto, escuálido y sombrío en su traje negro de levita, con la mano apoyada sobre la cabeza de un gran perro ovejero. Sus ojos tienen algo del águila y el cuervo, coincidiendo con la descripción que Petrus Borel hace de sí mismo.
Su personalidad aparece rodeada de escándalo en el París literario de 1830; brilla un momento dirigiendo las huestes románticas, y desaparece. Su agresividad provoca la ira de sus contemporáneos, su sensibilidad y originalidad, que no encajan en ningún género literario de la época, le niega el lugar que debía ocupar en la historia de las letras. Es olvidado e ignorado en vida como tantos otros artistas solitarios a quienes falta el requisito que Zola consideraba indispensable para destacarse: haber nacido a su tiempo. Los surrealistas lo redescubren en nuestros días y lo hacen suyo. Los críticos se ensañan con él en vida y después de muerto. Lo llaman bufón y frenético. Albert Thibaudet, en su historia de la literatura francesa, lo califica de truculento, decadente, impotente. Son los mismos que a todo artista rebelde le aplican el mote de inmaduro, los mismos que tildaron de “loco” a Lautréamont y de “estéril” a Mallarmé. El reconocimiento de Petrus Borel tardó en llegar, necesito una época que, afín con su espíritu, sintiera su desequilibrio, su rabia.
Baudelaire atribuye el eclipse de Borel a la mala suerte, aunque menciona también las particularidades de su espíritu exaltado, desmedido, intransigente, su pasión revolucionaria, democrática, su “naturaleza mórbida, enamorada de la contradicción por la contradicción misma”. Le reconoce un talento verdaderamente épico en su obra Madame Putifar. André Breton coincide en señalar que Madame Putifar alienta un vuelo revolucionario pocas veces igualado en la literatura de todos los tiempos. Califica a Champavert. Cuentos inmorales de “libro sin par, mistificación lúgubre, burla de una terrible imaginación”.
Entonces, la mala suerte no explica esas omisiones del éxito, esos derrumbes, esos silencios, ese mutismo de veinte años entre su última obra, publicada en 1839, y su muerte, producida en 1859. Es difícil hallar las motivaciones de esos silencios tan insondables como la vida misma. Admitamos pues que la única cronología valedera de un artista es la de su obra conocida. Lo demás, llámese silencio o suicidio, es el holocausto que todo creador hace a su condición trágica, prometeica. Es su autoinmolación.
En la “Noticia sobre Champavert”, que precede a los Cuentos Inmorales, Petrus Borel da algunos datos de su vida atribuyéndolos a su personaje de ficción y delinea las condiciones, la sustancia, del creador demoníaco. Comprobamos que en el licántropo – un nombre y un tipo que aporta Borel a la iconografía romántica-, la ferocidad del hombre-lobo es una máscara que lo protege del mundo exterior, una ruda corteza que oculta su interior de mágica sensibilidad. “Ser sensible, es decir, superior”, dice Borel. “Por delicadeza yo perdí mi vida”, dirá Rimbaud. El romanticismo trae esa excluyente conciencia de la superioridad del arte. Pero también de su soledad.
Otros solitarios, Herman Hesse, Henry James, Kafka, se metamorfosean en el animal que quisieran ser para escapar a su pobre condición de hombres cercados, aislados. Es la forma de huir de si mismos.
Petrus Borel, como hombre-lobo, es clarividente sobre su destino trágico. Refiriéndose a su primer libro, Rhapsodies, publicado en 1831, cuando tenía veintidós años, afirma: “Una obra como esa no tiene segundo tomo: su epílogo es la muerte”. Es verdad que todavía publicó otras dos: Champavert. Cuentos Inmorales (1833), y Madame Putifar (1839). Pero aquellas palabras resultan premonitorias y el “Testamento de Champavert”, con veinte años de anticipación, parece delinear el curso posterior de la vida de Borel. La miseria, cercándolo, lo expatriará a Argel, donde un destino similar al de Rimbaud lo aleja de la literatura y lo sume en las tareas anuladoras de un pequeño cargo administrativo obtenido por los buenos oficios de Gautier. Despedido del empleo, el hambre le hace bajar un peldaño más y lo obliga a trabajar la tierra como labrador. Hasta que el sol implacable, del cual se negaba a protegerse, le provoca el ataque de insolación que causa su muerte. Recordemos, para comprender su drama, la primera parte del cuento "Champavert” dedicado a Jean Louis labrador, donde se burla de los seres que se dedican a labores sedentarias, que dejan de ser sediciosos.
El hambre de Borel. Gautier afirma que “le parecía natural morirse de hambre”. Sin embargo, algunas amargas poesías del poeta sobre su hambre parecen atestiguar lo contrario. Además, el hambre de los veinte años puede ser bohemia, pero a los cincuenta, es una militancia de insumisión, de moral austera, de desafío. Petrus Borel se mantuvo fiel a sí mismo hasta el fin, hasta en su hambre, fiel a su imagen de licántropo, de hombre-lobo.
Teófilo Gautier, cronista insustituible de los momentos iniciales y heroicos del Romanticismo, evoca a Borel en dos capítulos de rico colorido, en sus recuerdos de la bohemia romántica, mal llamados por sus compiladores Historia del romanticismo. Surge su figura original, junto a su inseparable doble, Jules Vabre, el “compañero milagroso”, en el sótano desnudo que les servía de vivienda y de punto de reunión del Petit Cenacle (Pequeño Cenáculo), fundado por Borel y Gerard de Nerval, en 1830, en el cual, además de escritores, participan artistas, grabadores, arquitectos. El mismo Borel, antes de iniciarse en las letras, había practicado la pintura y la arquitectura. Todos integraban el movimiento de los Jeunes-France (Jóvenes-Francia), que libraron las batallas campales del romanticismo contra el clasicismo, noche a noche, durante las representaciones de Hernani, de Víctor Hugo. “Hay en todo grupo –dice Gautier- una individualidad pivote alrededor de la cual las otras se insertan y giran como un sistema de planetas alrededor de un astro. Petrus Borel era ese astro; ninguno de nosotros intentó sustraerse a esa atracción”. Pero las jefaturas juveniles son efímeras y dejan un sedimento de amargura, cuando no de hastío. Todavía se reunían los Jeunes-France en los ágapes orgiásticos con que despedían a alguno de los suyos que se alejaba hacia otros destinos, pero ya Petrus Borel no estaba entre ellos. Había iniciado su camino de soledad y olvido.
El aporte del Petit-Cenacle a la vida literaria no fue sólo organizar la lucha por un nuevo orden artístico. Por primera vez los intelectuales se apartan de los estrados oficiales, aparecen como una fuerza independiente y puesta al Estado y sus clases dirigentes. La fórmula de Gautier “el arte por el arte”, tan vilipendiada, tiene ese sentido de diferenciación y se convierte en una bandera bajo la cual militan escritores y artistas de las ideas más dispares. La participación de los artistas plásticos en el movimiento trajo –según Gautier- importantes consecuencias. “Una cantidad de objetos –dice-, de imágenes, de comparaciones, que se creían irreductibles al verbo entraron en el lenguaje y quedaron en él”.
Sabemos, por referencia de Baudelaire, que Petrus Borel, como Gerard de Nerval, sintió esa fascinación de la inagotable aventura lingüística hasta extremos obsesivos en la búsqueda de las etimologías y de la tipografía, lo que en su época podía mover al comentario irónico, pero que hoy resultan muy serias a la luz de los aportes de Apollinaire, los letristas, etc. Gautier también tiene curiosas anticipaciones dadaistas en sus Romans goguenards.
La ruptura de las formas se inicia como un desafío a la sociedad burguesa. Una sociedad de triunfadores, sí, pero ¿a costa de qué, de quiénes? Es lo que los artistas van a descubrir mientras los sociólogos y los políticos anotan en cifras las ventajas del régimen. Los artistas están entre la nada y el infierno. Y lo excesivo es el signo del tiempo artístico mientras la conciliación reina en el tiempo político-social. En la sociedad de 1830, en crisis, flotan los restos de todos los naufragios, antiguo régimen, Revolución, Imperio, restauraciones diversas, cuyo signo es la inestabilidad. Lo nuevo es la revolución de los intelectuales.
Las nuevas generaciones irrumpen, anhelantes de absoluto, rebeldes e iracundas, sin compromisos ya con el pasado y sintiéndose jueces de él. Apenas cuarenta años la separan del estallido de 1789, pero el tiempo revolucionario ha precipitado los siglos en años y les es dado contemplar, como en una pantalla panorámica, proyectados simultáneamente, pasado y futuro, les es dado palpar los resultados alarmantes de un nuevo régimen tan opresor como el antiguo. Los artistas y la juventud, desengañados, lanzan sus invectivas contra la nueva sociedad, contra la miseria y la nueva opresión, se vengan de ella por el sarcasmo y la burla, descubren su sordidez, su moral hipócrita. El burgués es estudiado con una lente ampliada, caricaturesca. Los escritores de las más diversas tendencias políticas o artísticas, dandys y busingos, republicanos y monárquicos, católicos y ateos, repentinamente unificados por ese odio, ponen al desnudo los horrores de la nueva sociedad que arrolla a los pequeños y muestra su verdadero rostro: la mediocridad. “El infierno es la sociedad”, exclama Barbey d’Aurevilly. Y Baudelaire expresará el anhelo de todos: “Si la acción fuera hermana del sueño...” Pero no lo es, y el vacío de la acción produce ese estado de ánimo particular de la primera mitad del siglo XIX. El vacío, la nada. Todavía no es deidificada, no es la “divina nada” de Leconte de Lisle. Es la angustia de un estado de crisis de fe, de crisis de autoridad.
Petrus Borel expresa con intensidad el estado de ánimo de esa juventud virulenta, desilusionada, pero revolucionaria, que está con una Revolución, no con un Código. Anímica y temperamentalmente, Petrus Borel es un escritor generacional. Su tema es el tiempo, el vacío y la muerte, en las versiones que la época le ofrece a manos llenas: lo horripilante, lo cruel, lo grotesco.
Edgard Quinet, antiguo protagonista de La Montaña jacobina, al escribir su historia de la Revolución Francesa, consigna sorprendido el vacío y el escepticismo que afecta a la intelectualidad de la época, en contradicción, al parecer, con la euforia provocada por el pujante avance de la técnica y la economía. Es que la máquina a vapor había adormecido bastantes conciencias. Pero los artistas no se engañan. En el cuento “Passereau, el estudiante”, Borel alude irónicamente a “ese progreso con botas de siete leguas”. Una sutil referencia a la ola de suicidios pone las cosas en su lugar. Y la comparación con los suicidios del siglo III da al fenómeno una proyección histórica.
Como dato curioso, descubrimos en los Romans goguenards, de Gautier, varios relatos con personajes y diálogos textuales a los de “Passereu, el estudiante”. Ambos son evidentemente documentales. Pero los relatos de Gautier se quedan en la crónica ligera mientras el de Borel, con su rica imaginación y su fuerte carga de humor negro, resulta una pieza antológica.
Petrus Borel se declara romántico, republicano y saintsimoniano. (Introducción a Rhapsodies). Sobre su romanticismo especifica que nada tiene de común con el quejumbroso espíritu a lo Chateaubriand, estereotipado en moda por los petimetres del período postnapoleónico. Su republicanismo, más que una definición política tiene la dimensión y superación que la época da a todos los términos, un sentido individual, un anhelo de libertad, de romper las normas que la sociedad impone al individuo. En esto, como en el ataque a la sociedad, hay una aparente vuelta a Rousseau, pues todos los retornos son aparentes en la Historia. Los artistas de la década de 1830 superarán la formulación general de Rousseau, contra la sociedad como corruptora del hombre, acusando a una sociedad concreta, la sociedad burguesa. Esto explica también que el sentido de justicia, que aportan los saintsimonianos, primará en el espíritu de la época, que se vuelca a las calles, a las ciudades, para observar el fenómeno no nuevo pero sí intensificado de la miseria y el vicio. Y puesto que la sociedad burguesa se identifica con el bien, los artistas serán el mal. Si la clase triunfante necesita del realismo rosa, ellos desarrollarán al máximo el arte de lo fantástico, de lo imaginario, de lo irreal, de lo anormal, donde pasado y presente se mezclan en aleaciones nuevas, de trascendencia insospechada. En medio de todo este arte en movimiento, Petrus Borel asume su naturaleza demoníaca en el licántropo, un Prometeo encadenado a la época. Salvaje, rebelde, aquejado de languidez y spleen, anhelante de justicia y libertad.
Los Cuentos Inmorales son polémicos, agresivos, con un estilo a veces poético, a veces panfletario, afichesco y lúcido que saltando siglo y medio, entronca con la literatura actual. Los diálogos, cortantes y sin acotaciones del autor, sustituyen a las largas descripciones que caracterizan el estilo de ese período, creando un clima, una atmósfera y tienen una autenticidad desusada en la literatura romántica, cuya afectación es uno de sus mayores males.
“Seamos menos elegíacos” o “tu, mi salvaje”, palabras que se intercambian los amantes del cuento “Champavert”, resumen la tónica de Borel, desprovista de sentimentalismo, deliberadamente opuesta a lo patético y melodramático. Su truculencia lúcida es un revulsivo de la conciencia dormida.
En el cuento “Three Fingered Jack”, especie de tratado de la licantropía, también hay un aparente retorno a la naturaleza de tipo roussoniano, pero Borel, como los románticos alemanes, busca lo telúrico, las fuerzas mágicas y sobrenaturales que subyacen en el artista creador, con su sedimento de herencia y mito. Es el mundo primitivo que Borel busca en los pueblos coloniales sometidos, como los negros de las Antillas, o en los pueblos perseguidos, como los judíos de Lyon, o en la vida de la civilizada París.
Imágenes tales como el padre enfurecido agarrando el cuchillo por la hoja y golpeando con el mango, o la de la pobre hambrienta royendo las tapas de un libro, son verdaderos gags maestros por el absurdo. Los temas de la mujer seducida y del infanticidio, típicos del romanticismo, especialmente del alemán del sturm und drag, aparecen en “El acusador público” y “Champavert”. La confusión de sentimientos y la ambigüedad de las acciones, sobre todo de la muchedumbre, prevalecen en “Vesalius, el anatomista” y “Dina, la bella judía”, donde la actitud del “pueblo-cordero”, manejado con fines turbios en el primer caso, o la justificación de un crimen horrible con argumentos de justicia en el segundo, evidencian el trastrueque de valores de una época de conmoción social.
En la historia de la literatura, Petrus Borel queda como un escritor “extraño”. Palabra que en la actualidad es casi el pasaporte indispensable que muchos falsifican y que él puede ostentar con derechos auténticos.
Petrus Borel d’Hauterive nació en Lyon, el 30 de junio de 1809, y murió en Montaganem, Argelia, el 14 de julio de 1859.
(*) Prólogo a la primera edición en español de Champavert. Cuentos Inmorales, de Petrus Borel. Juárez Editor, Buenos Aires, 1969. Traducción y notas: F.W. Incluido, con modificaciones, en Los hijos del Cielo y de la Tierra. Otro estudio sobre Borel (Petrus Borel, un romántico surrealista) fue publicado en Testigo, N° 5, septiembre de 1970, revista dirigida por el poeta Sigfrido Radaelli.
Copyright Notice: all material in everba is copyright. It is made available here without charge for personal use only. It may not be stored, displayed, published, reproduced, or used for any other purpose whatsoever without the express written permission of the author.
This page last updated
01/21/2004
visits
ISSN 1668-1002 / info