
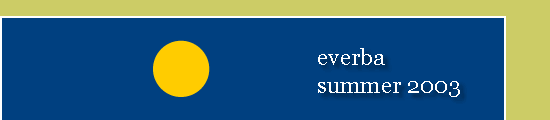
Bares de la Cañada
por Laura Demaría
Me encontré el otro día con Tardewski, por casualidad, como siempre ocurren estas cosas. Estaba solo en un bar de la Cañada. Se había recostado sobre la gran ventana que da sobre la 9 de Julio. Y miraba, casi obsesivamente, no la calle sino el vestigio de unas letras que alguien, vaya a saber quién y cuándo, había dejado sobre la madera. De vez en cuando, alzaba la vista para volverse a concentrar, tal vez con renovada fuerza, en esos jeroglíficos apenas delineados. Estaba allí, tranquilo, como estático, conjugando un mundo tallado, alejado del ruido turbulento de la ciudad que se encauzaba como un solo grito por la Cañada. Y estaba allí, refugiado en la madera, repitiendo, con cada letra, el recuerdo de una cita, de una voz, que aunque no le perteneciera la había hecho ya suya por la sucesión de la costumbre.
Cuando lo encontré a Tardewski, yo estaba en el bar de la otra esquina, cuyo ventanal da, con un poco de desgano, también sobre la 9 de Julio. Ese día, como tantos otros, estaba sentada frente a una taza de café tratando de leer y de comprender los avatares de los tiempos en el diario. Nada profundo, me decía, mientras buscaba la página de espectáculos para ver si esa tarde me encerraba a dejar pasar el tiempo en algún cine. Ese día en particular, sentía que el presente se había detenido para volverse, de algún modo inexplicable, eterno y que la angustia del no cambio se había ya instalado en mí como una maldición temprana. Lo peor, sin duda, era que el caos del diario no ayudaba a romper esa sensación de fijeza. Pero, de pronto lo vi a Tardewski y cuando lo vi a la distancia impuesta por los grandes ventanales, inmediatamente, supe que el tiempo había andado y que eso que pensaba como irremediablemente fijo era tan solo la apariencia que tienen las horas para engañarnos. Lo curioso, sin embargo, fue que al verlo, no me sorprendí de encontrarlo, como si hubiera de algún modo sabido que él vendría a mi encuentro. Fue un poco-ahora pienso-como si nosotros dos nos hubiéramos transformado, de golpe y sin aviso, en una versión paródica de la Maga y Oliveira y nos hubiéramos estado buscando, desde siempre, por las calles de una ciudad casi serrana que todavía no había aprendido a jugar rayuela.
No me pregunté qué hacía Tardewski en mis calles ni por qué no estaba cerca de su ciudad gris y ausente. Después de todo, cada uno es dueño de su tiempo. Tampoco intenté responderme por qué sentía que con el encuentro ya no había más fijezas, sino citas habladas en otros bares, en otros momentos. Estas preguntas, pensé, una no se las debería hacer, porque una sabe de antemano que no jamás podrá tener una respuesta rotunda, clara. Recuerdo que pensé, justo al terminar esa frase, que para claridad tenía los titulares de los diarios y las noticias que a veces solía sentarme a ver por la tele. Así que al darme cuenta de que era él, me detuve un rato a observarlo, desde lejos y a través de los prismas de las ventanas. Y lo vi de nuevo, con los ojos entrecerrados mirando ahora, un poco sin ver, el agua que como hilo zizal corre entreverada por la Cañada. Por un segundo, se detuvo en los chicos de la calle, sucios y cansados, apilados todos sobre las mismas baldosas de la esquina, en un intento casi nulo por conseguir unas monedas para comerlas o fumarlas. Quién sabe, de verdad, lo que hacen esos chicos dejados en las calles. Por mi parte, quise dejar de mirarlo o, por lo menos, quise disimular un poco. Después de todo qué tenía yo para decirle. Por la obviedad de mi escrutinio, opté, como último recurso, por concentrarme en la otra cuadra. Entonces fue cuando vi autos que pasaban como manchas de colores, gente que caminaba como corriendo, la Cañada misma que se lanzaba impávida como un corte en la tierra a la que separa. El, en cambio, no movía su mirada. Había vuelto a los jeroglíficos de su mesa y seguía como cansado, con los ojos entrecerrados. De cuando en cuando, tomaba su té, a sorbitos, como si quisiera guardarlo para después, como si en realidad, estuviera esperando. Pero, a quién, me preguntaba, mientras volvía de repasar los movimientos de la otra cuadra. Tomé un trago largo de café y me quemé un poco la garganta. Hubiera querido, en ese momento, salir de mi bar, cruzar la calle y golpear apenas con los nudillos en su ventana. Ver su reacción y sentarme a su mesa. En cambio, me fui adentrando más y más en el reflejo y me puse a pensar, desde mi distancia, qué hacía Tardewski sin su cuaderno de citas apoyado en ese bar de la Cañada.
Mirarlo, así, desde lejos, como si él también fuera una cita, era como jugar a que estaba allí sólo para mí. Tenerlo a Tardeswki para mi, me dije, sólo por una tarde. Y voluntariamente creer, por un rato, que sería él el que saldría de su bar para entregarme la cita que, desde hace tiempo, busco para empezar a escribir. Mirar el reflejo de él en la distancia puede servir, me decía ya sin tomar café, como cita, como una excusa, con la cual yo podría no digo comenzar un archivo, sino tener, para cuando ya no me quede nada más que el agua de la Cañada. Por ahora, me decía, me gusta regordearme con mis palabras no dichas, mis finales no aprobados, mis rimas censurables, mis desenlaces incoherentes, mis juegos absurdos y mis metáforas sólo un poco vanguardistas. Y en ese museo personal de lo dicho sólo para mí me sentía segura. La cita de Tardewski vendría a quedar, entonces, sólo como anticipo o mejor como refugio, pero creo que ésa no es precisamente la palabra, porque una cita jamás es refugio sino ausencia o mejor duelo por carencia del origen. Entonces … me decía a mí misma, para qué llamarlo a Tardewski, para qué pedirle algo que no me puede dar, para qué querer sacarle de su cuaderno de citas un comienzo fingido que se evapora en final. Por qué no quedarme aquí, tras los ventanales y el ruido de la Cañada, conjugando sola mi museo privado de palabras ambiguas.
Cerca de mediodía, el sol se escabulló, como siempre lo hace, por entre las tipas y dio de lleno sobre la mesa de Tardewski. El reflejo, por el sol, se había vuelto casi espejo y la calle con su senda se había borrado para dar paso a un mar rojizo que era de verdad de asfalto. Mis dedos teñidos de negro por la tinta del diario podían darse el lujo de dejar sobre la madera sus propios jeroglíficos. Pero, qué escribir frente a la calle hecha agua y frente a Tardewski transformado, por el sol, en bulto, trazo irregular que no llegaba a ser sombra. En ese momento se me ocurrió que tendría que haber sido la jorobada de Marconi, ésa mina que le mandaba cartas excepcionales, donde se registraba, siempre de acuerdo con Marconi, la materia única, la inspiración más profunda de toda su poesía. Cómo no ser esa jorobada, me decía frente al café, y escribir en un español hipnótico ya no cartas, sino novelas, porque no cuentos. En realidad, ahora que lo pienso, no sé si era de verdad jorobada o si, la pobre, era sólo fea. De un modo u otro, en esta versión, frente a las tipas de la Cañada, la mujer sí es jorobada porque no basta con ser sólo fea, por más que sea de una fealdad indescriptible, monstruosa, atávica. En mi versión, en esta que de algún modo escribo, la mujer de Marconi ya no cose. Hilvana sonetos de inigualable belleza, zurce argumentos atemporales, pespuntea ciudades de cadencias sonoras, corta patrones de palabras que atesora y deja. Borrar a Marconi, me dije, hay que borrarlo a Marconi para escribirle a ella un diálogo y un final, para recuperar la deformidad de su cuerpo, la fealdad pasmosa de su cara, las arrugas visibles de sus manos, los pelos de sus piernas y la flacidez de su voz. Armar un cuento, pensé, con las entonaciones censuradas de la mujer burlada. O mejor, contar un relato preciso que muestre las trampas que ocultan las tablas de la ley. Y, por supuesto, darle, darte, un nombre que tendría que ser, me digo, Lidia.
Miro, de nuevo, a Tardewski. Ahora está semioculto detrás de un camión que se ha parado, sin preocuparse por el tránsito, a bajar una carga. El camionero transpira y va y viene con las cajas, ajeno a lo que en realidad pasa. Su movimiento febril me aleja del otro bar de la Cañada. Me fijo en él, de algún modo, quiero tapar por completo la figura entredormida de Tardewski. Olvidarlo y olvidarme de que está allí. Ahora el camión es un obstáculo o una salvación, una señal que se ha parado por casualidad o por milagro entre las ventanas. Sé que pronto se va a ir, pero me permite ganar un poco de tiempo para pensar. De golpe, antes de que el camión se vaya, me entra una urgencia por saber qué hace Tardewski en ese mismo momento. Estiro mi cuello, mis caderas, piernas, todo mi cuerpo. Estiro aún más el cuello, sólo el cuello, para verlo, para volver a atraparlo en los prismas, en el reflejo. Y cuando el camión se va, cuando definitivamente se aleja, Tardewski todavía está allí, ahora, apenas puedo verlo, con una mueca que parece de impaciencia. No se ha ido de su bar de la Cañada, encerrado está entre las dos esquinas que sirven de umbral, tomando su té a sorbitos como si quisiera guardar lo que le queda, un poco para más tarde, para después. Para cuando sepa que no cruzaré la calle para sentarme a su mesa. Para cuando note que fui yo la que pagó el café y salió del bar para cruzar la frontera de tierra y de agua dibujada, a trazos, por la Cañada. Sólo entonces, cuando finalmente se dé cuenta que no asistiré a su encuentro, a nuestra cita casi mágica, Tardewski terminará de un solo trago su té. Y frente a la silla vacía que ve como reflejo del otro lado, notará (¿con alegría?) que me he perdido en los vericuetos que dejan, como al azar, los colores imperceptibles de la ciudad serrana.
Copyright Notice: all material in everba is copyright. It is made available here without charge for personal use only. It may not be stored, displayed, published, reproduced, or used for any other purpose whatsoever without the express written permission of the author.
This page last updated
07/17/2003
visits
ISSN 1668-1002 / info